Narrar la ciudad / Ciudad imperfecta
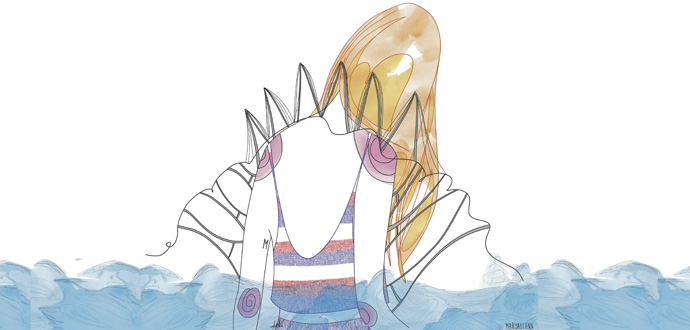
En 1995 el escritor español Javier Marías al pronunciar su discurso de aceptación del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos se preguntaba, citando a Cioran, sobre la utilidad de leer ficción: «Habiendo ocurrido tanto en el mundo ¿cómo podría interesarse alguien por cosas que ni siquiera habían acontecido?». La conclusión a la que llegó el autor en dicho discurso fue de que la ficción nos daba cuenta sobre lo que habíamos sido pero también sobre lo que pudimos haber sido y sobre lo que aún podemos ser, es decir, actúa como un espejo en el cual las conjeturas también son posibles. Un espejo que nos devuelve una imagen más nítida de la que podemos experimentar en nuestra cotidianidad.
Muchas personas quizás ignoran el poder revelador de la ficción. Son muchos los que van al cine, que es la gran fuente de ficción en la actualidad, ya no a ver una historia rica en alegorías y relevancia para nuestra experiencia vital, sino meramente a ser entretenidos, a observar impresionantes efectos especiales, en un ejercicio de escapismo, como quien observa fuegos artificiales. Sin embargo, esto sólo puede confirmarnos que el ser humano ineludiblemente necesita de la ficción.
Aceptando entonces el carácter constructivo de la ficción, podemos hacernos miles de preguntas sobre su función y propósito entre las cuales cabría considerar el valor de la lectura, ¿cuáles libros leer? y ¿cuáles narradores leer? Habiendo tanto de donde escoger, esto podría devenir en una tarea difícil. Pero cabría también preguntarse sobre la utilidad de leer a los narradores que nos cuentan sobre nuestro entorno, es decir, ¿por qué leer a los narradores de nuestra ciudad? La respuesta, suponiendo que estemos de acuerdo con todo lo arriba expuesto, parece obvia: La ficción sobre nuestra ciudad nos ayuda a descubrirla, a quererla, vivirla.
Podríamos pensar en ciudades que han sido enriquecidas por su ficción. Me resultaría difícil viajar a Buenos Aires y no tratar de ubicar El Aleph, de Borges; ir a Londres y no recordar a Sherlock Holmes o las novelas de Dickens; imposible estar en Dublin y no pensar en Joyce e incluso estar en Ciudad de México y no pensar en Bolaño.
Asimismo, Maracaibo ha sido narrada por grandes escritores que pueden revelarnos que no solo somos nosotros los que vivimos en esta ciudad sino que la ciudad también vive en nosotros.
Narradores zulianos por nacimiento o enamoramiento han sentido el peso de dar cuenta de la ciudad y de nuestra identidad. Así entonces, convencido del arte de quienes develan las sutilezas de nuestra sociedad, puedo confesar que en mi biblioteca comparten espacio con quienes considero los maestros de mi modo de entender el mundo: El realismo gótico y posmodernista, de Norberto José Olivar, quien nos devuelve en su ficción una Maracaibo insospechada que cohabita con la masa invisible de sus muertos, lo ubico justo después de Nabokov en mi repisa, a los escritores Milton y Alberto Quero después de Proust, el submundo de César Chirinos y al escritor Víctor Carreño cerca de Cervantes y Raymond Carver, la nostalgia y poesía de los cuentos de Laura Antillano junto a Paul Auster. Son ellos, entre muchos otros autores, quienes nos han enseñado a entender nuestro pasado, nuestro presente, nuestras contradicciones, fracasos y glorias. Son ellos los que se ocupan de narrar esta ciudad.
Ciudad imperfecta
por Cósimo Mandirllo
Como todas, Maracaibo es una ciudad imperfecta. La diferencia reside en que la nuestra es capaz de batir más de un récord de imperfección si se le compara con otras ciudades de Venezuela o del mundo.
El asunto va más allá de un clima que día a día asciende unos cuantos grados en la escala de lo invivible. Clima, por cierto, que toleramos buenamente entre otras cosas porque nos han lavado el cerebro con el tan famoso cuan irónico verso de Rafael María Baralt «Tierra del sol amada».
La condición de invivible es el resultado, entre otras cosas, de décadas de pertinaz esfuerzo por desnaturalizar lo que de tradicional, auténtico e histórico quedaba en Maracaibo. Ese desierto de basura y tinglados de buhonería que es el centro de la ciudad, donde no hay otra forma de existencia que no sea el intercambio comercial procaz y abusivo, es incapaz de inspirar ciudadanía ni sentido de pertenencia. Como resultado, para una parte importantísima de la población, el centro no es nunca destino de trabajo o de ocio.
No es que el resto de la ciudad las tenga todas consigo, pues incluso las áreas más consolidadas obvian los requerimientos más simples del humano de a pie en aras del divino automóvil.
Decir que en Maracaibo no se camina es un lugar común y el hecho suele achacársele al clima, cosa no del todo cierta. Ya en el siglo XVIII, José Domingo Rus, diputado por el Zulia a las Cortes españolas, explicaba cómo los vientos alisios refrescaban la ciudad, especialmente desde el mes de octubre hasta abril; lo que significa que por un buen periodo del año disfrutamos de unas tardes bastante templadas, como para practicar el universal y sencillo placer del paseo.
En Maracaibo no caminamos porque no hay por dónde. Recuerdo un taxista que en medio de esa conversación acelerada que ocurre entre chofer y pasajero, y mirando a alguien que caminaba por el medio de la calle, me dijo: «Mirá, fijate bien, maracucho no coge acera ni de vaina». En aquel momento el argumento del taxista me pareció de una lógica impecable, pero en realidad no hay tal lógica; la verdad es que en Maracaibo no hay aceras. Salvo unos cuantos metros aquí y allá, lo demás, cuando hay algo parecido a una acera, es una sucesión de entradas de garaje cuyo desnivel es capaz de dislocar los tobillos de una miss acostumbrada a hacer equilibrio sobre unos tacones stiletto.
¿Qué es, entonces, lo que nos hace querer a la ciudad? ¿Por qué quienes huyen en busca de condiciones de vida menos gravosas terminan con inusual frecuencia por regresar a esta caldera? La respuesta no está en los ridículos slogans con los que políticos de cualquier signo intentan aparecer como si todos hubiesen nacido en la casita de atrás del Hospital Central. Me refiero a cosas como «Maracaibo, la primera ciudad de Venezuela», o «El Zulia primero», etc.
La verdad es que como humanos nos formamos, casi puede decirse que nos armamos, cada día con lo que nos va sucediendo. No somos sino memoria, un andamiaje de recuerdos que nos constituyen como individuos y como sociedad. Recuerdos, afectos, experiencias, todos suceden en un espacio que no hemos elegido pero que amamos, salvo raras y dolorosas excepciones, porque es el escenario de lo que somos. Por esa razón resulta casi imposible encontrar a alguien que reniegue o despotrique de su lugar de origen, pues sería como despotricar de ese estado de feliz beatitud que suele ser la niñez, de los ancestros, de los amores.
Somos Maracaibo, sin que la ciudad requiera ser especial o necesitar denominaciones chauvinistas. Maracaibo solo tiene que existir, para que sea ya no parte de nosotros, sino nosotros mismos.
Los presentes artículos perteneces a la cuarta edición de la revista cultural Tinta Libre, publicada el 2 de septiembre de 2016.


